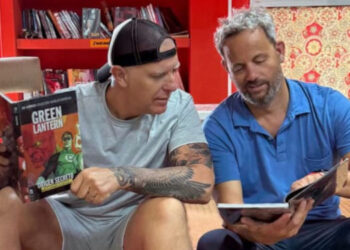La pandemia de coronavirus dejó marcas que todavía se intentan dimensionar. En los adultos aparecieron temores, incertidumbres y angustias; en los niños, esas emociones se multiplicaron con el encierro, la interrupción de la escuela y la imposibilidad de ver a sus amigos. Hoy, cinco años después, especialistas se preguntan cuáles de aquellas huellas se mantienen y qué respuestas ofrece el sistema de salud.
Un equipo del Centro de Estudios en Nutrición y Desarrollo Infantil (CEREN) lleva adelante una investigación para conocer el estado de la salud mental de niños y adolescentes bonaerenses. Los primeros resultados muestran que la pandemia no dejó secuelas permanentes en la mayoría de los casos, aunque sí expuso problemáticas que requieren seguimiento y que hasta entonces pasaban desapercibidas.
Manifestaciones en distintas etapas
En la primaria se observan con mayor frecuencia dificultades de atención y somatización, mientras que en la adolescencia predominan la ansiedad, la desatención y la agresividad. En el nivel inicial el porcentaje de casos que demandan seguimiento es menor, aunque los investigadores advierten que la muestra fue reducida.
La doctora Maira Querejeta, directora del proyecto, explicó que es necesario distinguir entre comportamientos propios del desarrollo —como berrinches o temores— y aquellos que pueden requerir una atención más específica. “A veces existe la necesidad de ponerle un nombre a lo que se vive, pero no todo constituye una patología”, señaló.
De acuerdo con los datos, cerca del 20% de los encuestados en primaria y secundaria presenta indicadores que justifican algún tipo de acompañamiento, un porcentaje similar al hallado en adultos.
 Sobreexposición a las pantallas
Sobreexposición a las pantallas
La pandemia profundizó la dependencia de las pantallas en la vida cotidiana de los chicos. Durante los meses de confinamiento, la virtualidad se volvió la única forma de continuar con la escuela, mantener contacto con familiares y amigos, o simplemente entretenerse. Esa sobreexposición, explican las investigadoras, no desapareció tras la emergencia sanitaria, sino que se consolidó como un hábito difícil de revertir en muchas familias.
Los especialistas advierten que el uso prolongado de dispositivos digitales se vincula con problemas de desatención, dificultades en la concentración y alteraciones en los hábitos de sueño. En el caso de los adolescentes, el impacto también se observa en la ansiedad y la irritabilidad, fenómenos que los equipos de salud mental asocian al exceso de tiempo frente a las pantallas y a la presión constante de estar conectados en redes sociales. Regular esos tiempos aparece hoy como uno de los grandes desafíos en la crianza y la educación.
No obstante, el estudio confirma que las manifestaciones más comunes durante el confinamiento —miedo al contagio, angustia por el aislamiento o aburrimiento por la falta de rutinas— se expresaron como respuestas a una situación inédita, pero no se sostuvieron en el tiempo. “No eran en sí mismas patológicas, sino reacciones frente a un contexto excepcional”, apuntó Querejeta.
El proyecto también se orienta a la prevención. Se realizaron talleres sobre el uso de pantallas en escuelas primarias y secundarias, con gran participación de las familias. Para los adolescentes, se elaboraron recurseros con información sobre programas de acompañamiento y líneas de contacto para consultas.
Las investigadoras remarcan que el cuidado de la salud mental no siempre se da en un consultorio: actividades recreativas, deportivas o artísticas, entornos escolares inclusivos y espacios de convivencia entre pares constituyen contextos protectores que cumplen un rol clave.
“Hoy las familias están más abiertas a hablar de salud mental y a aceptar intervenciones, lo que constituye una oportunidad para avanzar en políticas públicas que acompañen de manera efectiva a las infancias”, concluyeron desde el CEREN.